Es 1967 en El Fuerte, Sinaloa, un pueblito que hoy figura entre los autodenominados Pueblos Mágicos, gracias a su historia, su arquitectura virreinal y una buena dosis de nostalgia. Entonces era un rincón apacible cuya economía giraba en torno a la agricultura, el comercio y unas fábricas de alimentos enlatados que olían a jitomate y a sudor campesino.
Sus habitantes llevaban apellidos ilustres como Valenzuela, Valderrama, Sequeira, aunque también había los López y Quinteros que, por alguna razón, gritaban más fuerte en las asambleas sindicales que eran frecuentes en esos dias. El Fuerte era un sitio tan tranquilo que el río que le daba nombre tenía confianza de fluir a unos pasos de la plaza central, mezclándose como un más entre los habitantes.
Garzas, flamingos, peces y alimañas anfibias compartían el caudal, haciendo visitas esporádicas a las casas, cual vecinos entrometidos. Pero los verdaderos dueños del lugar eran las «mamauras», unos sapos monstruosos de treinta centímetros que parecían haber mutado por beber agua bendita del baptisterio de la catedral y fertilizante en los sembradíos. Los que se atrevían a cruzar la calle terminaban estampados bajo las llantas de algún camión, dejando un rastro de pizzas de tripas y hueso.
En ese contexto, don Mario, padre de Socha, vivía sus últimos días en El Fuerte como titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Había declinado su candidatura a la alcaldía para aceptar un cargo en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. Su salida no implicaba menos trabajo, sino que se multiplicaba día tras dia. Como si eso no fuera suficiente, su esposa, doña Soco, entró en labor de parto aquel 3 de octubre.
La casa que habían rentado para cerrar el capítulo sinaloense estaba en obra negra, pero tenía lo indispensable: agua, luz, gas y paredes desnudas que estimulaban el deseo de partir. Doña Soco, que la víspera había estado empacando maletas, sintió las primeras contracciones y mandó a un criado a buscar a las parteras. Las mujeres pasaron la noche en vela y el día siguiente en tensión: el décimo hijo estaba por llegar.
Don Mario, hombre de mundo pero no de partos, subió con sus hijos al comedor del segundo piso, les sirvió leche bronca y pan recién horneado, y les anunció con solemnidad que un hermanito venía en camino.
Los niños, convencidos de que llegaría envuelto en una sábana colgando del pico de una cigüeña, devoraron el desayuno para no perderse la aparición del ave mágica. Salieron corriendo al patio, esquivando chivos, gallinas y cactus. Socha, el más curioso, no veía pájaros por ningún lado y pensó que quizá ya se lo había perdido. Así que se acercó a la escalera que daba a la habitación de su madre en la planta baja. Con sigilo de espía infantil, se asomó.
Y la vio.
Allí estaba doña Soco, en todo su esplendor materno, rodeada por parteras diligentes. Socha se quedó congelado. No era lo que esperaba. Nadie notó su presencia, pero el pudor le hizo retroceder con pasos de cangrejo… justo en el momento en que una chiva, atraída por el movimiento de sus nalgas en fuga, decidió que era momento de golpear.
¡Tope borrego!
El impacto lo lanzó hacia abajo por la escalera, deslizándose como costal de frijoles, entre polvo y paja. El escándalo llamó la atención, pero justo entonces, la cabeza de la nueva criatura asomó. Y en ese instante todo se detuvo. Socha quedó en cuclillas, atónito, con los pantalones empolvados y la conciencia confusa. La partera alzó al bebé, que ya lloraba con fuerza de soprano.
—»¡Es niña!», gritó la partera.
—»¡Y ese niño está idiota!», agregó otra, señalando al mocoso que babeaba incrédulo.
Socha, colorado como jitomate, se levantó rápido, esperando la regañiza del siglo. Pero todos estaban demasiado ocupados limpiando al humano recién llegado.
Pasado el asombro, subió de nuevo entre risas burlonas de las mujeres y la mirada entre apenada y comprensiva de su madre. Se sentó en la mesa con su padre y hermanos. Don Mario, al verle confundido, le preguntó:
—¿Viste a la cigüeña?
—No… no hubo cigüeña —respondió Socha, aún en trance.
—Pues eso es un milagro —remató don Mario.
—Sí, un milagro…
«y una chiva» —pensó Socha, pero se lo guardó.
Ese día Socha aprendió que en la vida, hay tres cosas que nunca se deben subestimar:
1. La creatividad de los padres para acudir al mito antes que a la verdad.
2. Que nunca debe mostrarse el trasero a un chivo.
3. Y que, a veces, los milagros huelen a… placenta.
La niña en esta historia fue bautizada como Diana Elena. Extrañamente, coincidiendo con el nombre de Dianne y Helen, dos hermosas hermanas de culto de la iglesia evangelista a la que pertenecía la familia en esos días.


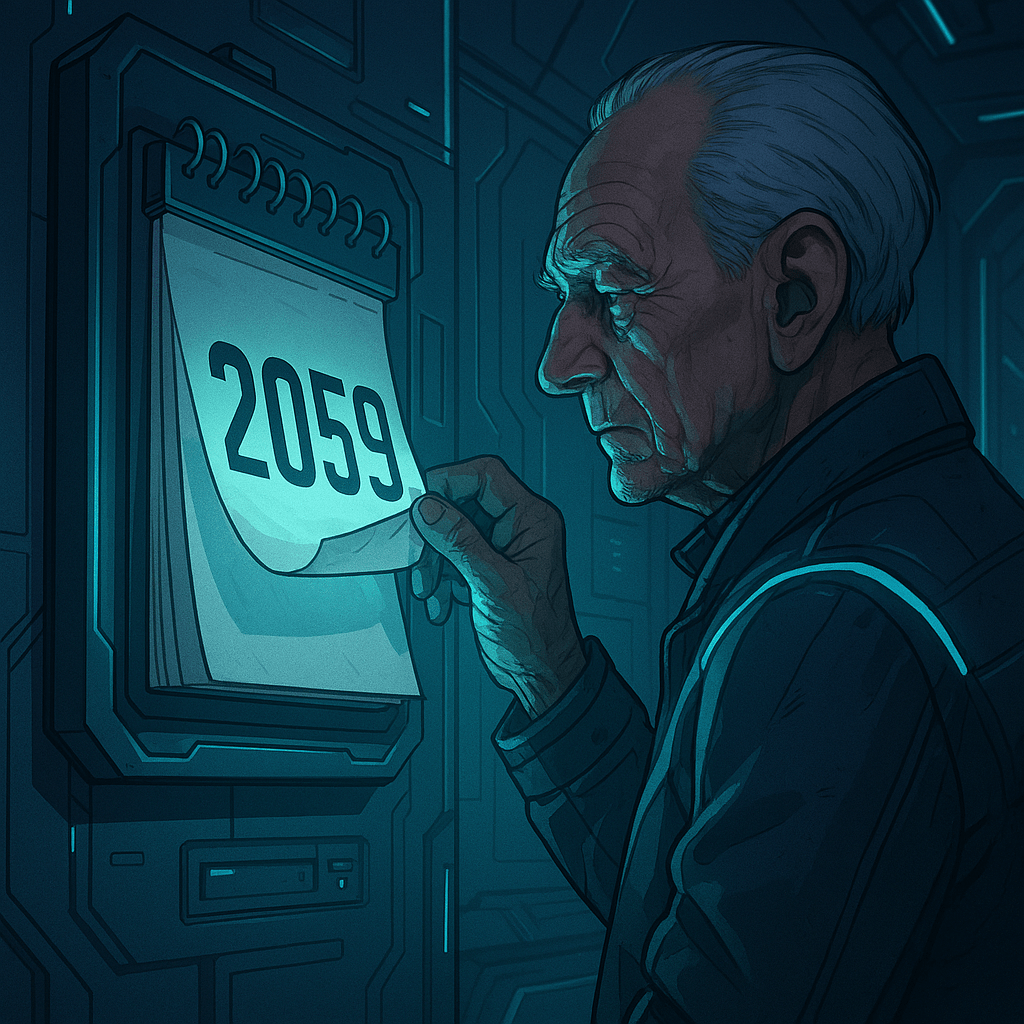

Deja un comentario