Por allá de mis dieciséis años, a un año de haber llegado a Monterrey, me uní a un grupo de jóvenes cristianos. El grupo de jóvenes se reunía en la casa de la vecina Irma, de la calle Batallón de San Blas en la colonia Obrera.
Cuando regresaba de la escuela, a eso de las 7:00 PM, yo pasaba por ahí de a fuerzas ya que mi casa estaba enseguida. Sus cantos eran alegres y rítmicos de tal forma que era imposible que el paseante pasara de largo sin antes echar un vistazo por la puerta que siempre dejaban abierta.
“🎵En esta reunión Cristo está, El ha prometido estar donde dos o tres en su nombre estén, ‘ahí estaré///‘🎶
Tal día del verano de 1976, llegaba a mi casa cuando el grupo había terminado de sesionar. Un chico, moreno, bajito de estatura, con el cabello revuelto y de carácter muy alegre, se acercó a mi. Tenía curiosidad de saber por qué me asomaba a verles y nunca me decidía a entrar, a pesar de las señas de todos invitándome.
“Pues es que yo llego cansado y solo quiero ducharme e irme a la cama”, le dije.
No me creyó, con las temperaturas del clima de Monterrey, la gente de allá se va a la cama muy noche, cuando si acaso empieza a soplar un poco o la temperatura dentro de sus hogares ha bajado a una más o menos cómoda, o al menos más soportable.
«¿Llevas a Cristo en tu corazón?”, preguntó.
Un par de semanas atrás, mi tía Gracy me había obsequiado una cadena con un Cristo de plata. No soy mucho de andar con cadenas al cuello, solo me la ponía porque trabajaba en su tienda por las mañanas y no quería desairarla. Esa noche la traía colgada. La pregunta del chico me sacó de onda pues ¿cómo podría saber que mi Cristo descansaba cerca de mi corazón? Metí mi mano por entre el cuello de mi camiseta, palpé en mi pecho y agarré al Cristo.
“Si, mira”, dije al tiempo que se lo mostraba.
El sonrió y me aclaró que se refería a que si ya había hecho profesión de Fe. Es decir, que me había arrepentido de todos mis pecados y permitido a Jesús vivir dentro de mi.
En ese momento mi piel no ocultó mi bochorno, se me puso roja, como tomate. Me sentí inculto, un apostata de la Fe, un heraldo del averno -como dice Chabela.
El moreno aquel me invitó a asistir a la siguiente reunión. Allí estuve puntual. En el grupo había muchos otros chicos y chicas y no quise perderme la oportunidad de hacerme su amigo. Un par de semanas después el grupo entero sesionamos en la Primera Iglesia Bautista de la calle 15 de Mayo.
Aquel día, con medio cuerpo sumergido en una pileta, el pastor y un diácono me bajaron de espalda en posición de difunto, me sumergieron en el agua e inmediatamente me levantaron de nuevo. Aquel era un nuevo yo, renacido y ungido por el Espíritu Santo.
Había aceptado a Cristo en mi corazón.
Esa no la primera vez que presenciaba el ritual. Muchos años atrás observé como sumergían a mi padre en el río Fuerte. Cuando mi familia vivía en el entonces pequeño y pintoresco pueblo de El Fuerte, Sinaloa, vivíamos una doble doctrina: por el lado de mamá, éramos católicos; por el lado de papa, éramos Evangelistas. Mamá estaba más consciente de la importancia de los sacramentos De la Santa Iglesia Católica para la continuación de nuestras vidas en sociedad; sin bautizo ni confirmación, ningún sacerdote te acepta el matrimonio. Papa, por su lado, tampoco era el más ferviente evangelista, más bien, el interés de pertenecer a aquella sociedad era que los integrantes (los hermanos) eran personas influyentes del pueblo. A él le funcionó muy bien esa estrategia. Como fuera, nosotros, los niños de la casa, éramos felices asistiendo a la escuela dominical unas veces y otras a la doctrina en la iglesia católica. Era un acuerdo entre mis padres mantenernos en ambas doctrinas, después de todo, nosotros los más pequeños no veíamos las diferencias, pues ni que Dios prefiriera más a unos que a otros. Años más tarde agradecimos a mamá habernos procurado los documentos necesarios para nuestras bodas.


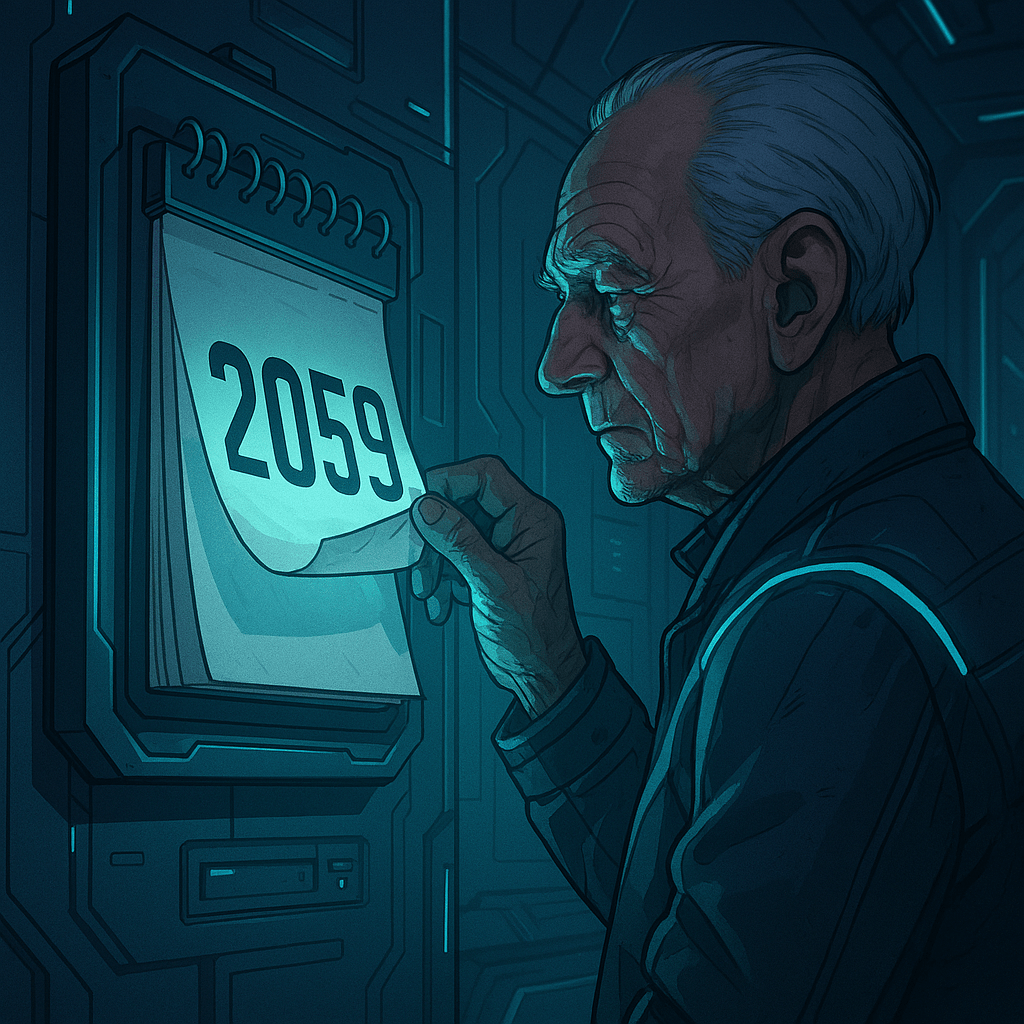

Deja un comentario