Ya había dado inicio el mundial de soccer Mexico ‘86. Acababa de ver el partido Francia vs Italia, que por cierto, estuvo buenísimo. Las apuestas iban 2-1 a favor de Francia, pero al final, este se convertiría en el quinto juego de inauguración que quedaba empatado.
Mayo 1986
En esos días también estaba preparándome para mudarme a mi primer casa propia. Fue un paso necesario para economizar y poder incrementar mi poder adquisitivo. Viviendo de renta en un departamento, solo trabajaba para pagarla y comer. Fue en ese departamento donde tenia un gato siamés como mascota; se llamaba Alexis. Había sido regalo de mi amiga …. Pronto, el gato se convirtió en mi mejor compañero. En las tardes, estaba esperando a la misma hora sentado en el balcón a que yo llegara. Comíamos juntos, dormíamos juntos y, con la alimentación que yo le daba, su pelambre lucia un color hermoso y brillante.
Una noche, casi a mediados de la primavera, quizá observando que algo se movía debajo de mis sábanas, dio un salto de cazador y clavó sus garras en mi pene. Me desperté sobresaltado y con un dolor punzante. Me vi allí, estaba sangrando. Apreté para sangrar más, luego me lavé con agua y jabón. Mire el alcohol en el botiquín, lo pensé dos veces. Decidí que el jabón habría limpiado todo. Solo me quedo el ardor del piquete. A la mañana siguiente ya no sentía nada.
Para cuando empezó el mundial, que serían unas dos semanas después del suceso aquel con mi gato, noté que uno de mis testiculos tenia una dureza inusual. Era del tamaño de una cabeza de alfiler, pero su dureza llamó mi atención. Fui al médico general, un compañero de juerga de mi buen amigo J.J. Torres, que fue quien me insistió hasta el cansancio.
El dictamen “a simple vista” fue de cáncer testicular. La cara de preocupación del galeno me puso en alerta. Cuando pedí más detalles, me puso al tanto del Via Crucis que se me venía encima.
Lo que era del tamaño de una cabeza de alfiler, pronto se convirtió en una pelota de tenis. Fui a consultar a un urólogo, un tal Librado Cárdenas, reconocido como el mejor de Reynosa. Me revisó y exclamó, “¡N’ hombre! Esto es un hidrocele”.
Me recetó dos inyecciones diarias de pemprocilina por siete días. El mal se detuvo, pero lo que ya había crecido así se quedó. «Poco a poco recobrará su tamaño” —dijo el especialista. No fue así; sin embargo, ya no crecía y eso me tranquilizó.
Julio 1990
“Ya no aguanto más, Mario. Tengo que preguntarte” —decía Julio, mi amigo y mi sombra en esos días. No ocultaba, como lo hacían los demás, su preocupación por lo que era notorio en mi.
“Cada día que pasa me parece que tu cosa se saldrá del pantalón en cualquier momento” —señaló mi entrepierna.
“Ah, si. No te preocupes, no me duele”.
“¡Pero está creciendo!” —apuntó agitado.
Nunca me percaté de aquello, realmente. Como no me causaba molestia…
Enero 1991
Nunca sabe uno cuando la vida le va a cambiar como producto de aquellas cosas pasadas que se quedaron sin concluir. Eso fue lo que pasó con el asunto de mi testículo crecido de tamaño.
El día primero del año 1991, viajaba con algunos compañeros por la carretera Monterrey-Reynosa. Regresábamos de las fiestas de temporada a tiempo para reanudar nuestra actividades de trabajo en la maquiladora, al siguiente día. Yo conducía. De repente, a la altura de “La Sierrita”, me ataca un fuerte dolor punzante en el testículo de marras. Me vi forzado a frenar y salir del camino. Mis compañeros se asustaron. Cuando se apercibieron de mi malestar, uno de ellos tomó el volante y me llevaron directamente a un hospital. Los encargados del hospital llamaron urgentemente a mi urólogo.
El día 2 de enero estaba sobre la plancha de cirugía. “No se preocupe, ingeniero” —decía Cardenas tratando de calmarme— “le vamos a quitar el hidrocele de una buena vez y para siempre.
El pensaba abrir la bolsa de agua, vaciarla y voltear la bolsa al revés, para evitar extirparla. Cuando hizo la incisión de la bolsa, un violento chorro de un líquido amarillento se proyectó por encima de mi, casi impactándose en la máscara del cirujano. Cárdenas emitió una expresión de asombro. El enfermero que le asistía hizo lo mismo, a la vez que daban un paso hacia atrás.
“Ingeniero” —me dice en tono sombrío—, “el mal se extendió, vamos a tener que extirparle el testículo izquierdo. ¡Parece un huevo de avestruz!”.
Ni que yo pudiera negarme. “Pues ni hablar, doctor” —respondí—, “hay alguna otra opción?”
“Me temo que no.”
Ya estaba pensando en casarme y me dolió mucho pensar que ya no podría tener hijos.
“¿Quedaré estéril?”—pregunté, esperando que la respuesta me dejara una esperanza. Afortunadamente, ante mi pregunta, el cirujano soltó una ligera carcajada.
“Por eso Dios nos puso dos, inge. Solo que…” —hizo una pausa y luego cerró diciendo— “ya solo va a poder embarazar a la mitad de la población de mujeres de Reynosa”.
“¡Ah, bueno! Échele tijera” — aprobé y todos reímos.
Ya cerrado y en recuperación, mis hermanas y un par de amigos, Víctor H. e Irma C. me acompañaban en aquel frío cuarto del Hospital Internacional; el doctor se acerca a mi y me pide hablar en privado.
“No guardo secretos, doctor. Dígame lo que tenga que decirme enfrente de todos”.
“Bueno, es que a reserva de lo que digan los estudios de la pieza que extirpé, usted tiene que prepararse para lo peor” —mis hermanas abrieron los ojos asombradas. ¿Lo peor? Pues hubiera preferido que me lo notificara en privado. Ya era demasiado tarde.
“¿Que es lo peor, doctor? —pregunté ansioso.
“Cáncer, ingeniero. A juzgar por la rapidez con que se propagó, es muy probable que ya haya viajado más adentro” —anunció un poco aventurado.
Volteé a mirar el rostro de mis hermanas. Ya lloraban. Mis amigos clavaron su mirada en el piso algo consternados por la noticia. Los calmé.
“Es una probabilidad, nada seguro, ¿verdad, doc”.
“Nada seguro, pero es probable…”
“¿Lo ven? Nada seguro” —repetí, dejando fuera la palabra probable. De todas formas, mis hermanas y amigos ya me visualizaban en un féretro.
Febrero
Los estudios confirmaron el diagnóstico de Cárdenas. Era un “seminoma puro”, la etapa inicial del cáncer. Muy a tiempo que lo descubrimos.
Ya había estado fuera del trabajo casi dos meses, viviendo únicamente del apoyo del seguro social. Cárdenas ordenó que se me practicara una terapia de radiaciones focal, es decir, solo bombardeando la zona afectada.
Fue un proceso muy sencillo y rápido. No obstante, me transformó. Perdí el vello —parecía bebito—, tuve náuseas, me cambió el gusto.
Para cuando volví al trabajo aún caminaba lento, cuidando de no lastimarme. Habían dejado un drene en mi escroto que lixiviaba gotas de un líquido amarillo. Mis compañeros de trabajo se mofaban porque caminaba con las piernas abiertas. Decían que me iba de lado porque pesaba más de un lado que del otro.
Pues no me morí. Un muy buen oncólogo de Monterrey, Juan Francisco González—que fue el que me dio las terapias de radiación— continuó observándome año tras año. Cinco años después, me informó que ya no era necesario que lo siguiera viendo.
“Ya no tuviste secuela, ni la tendrás. Ya no es necesario que vengas más.»


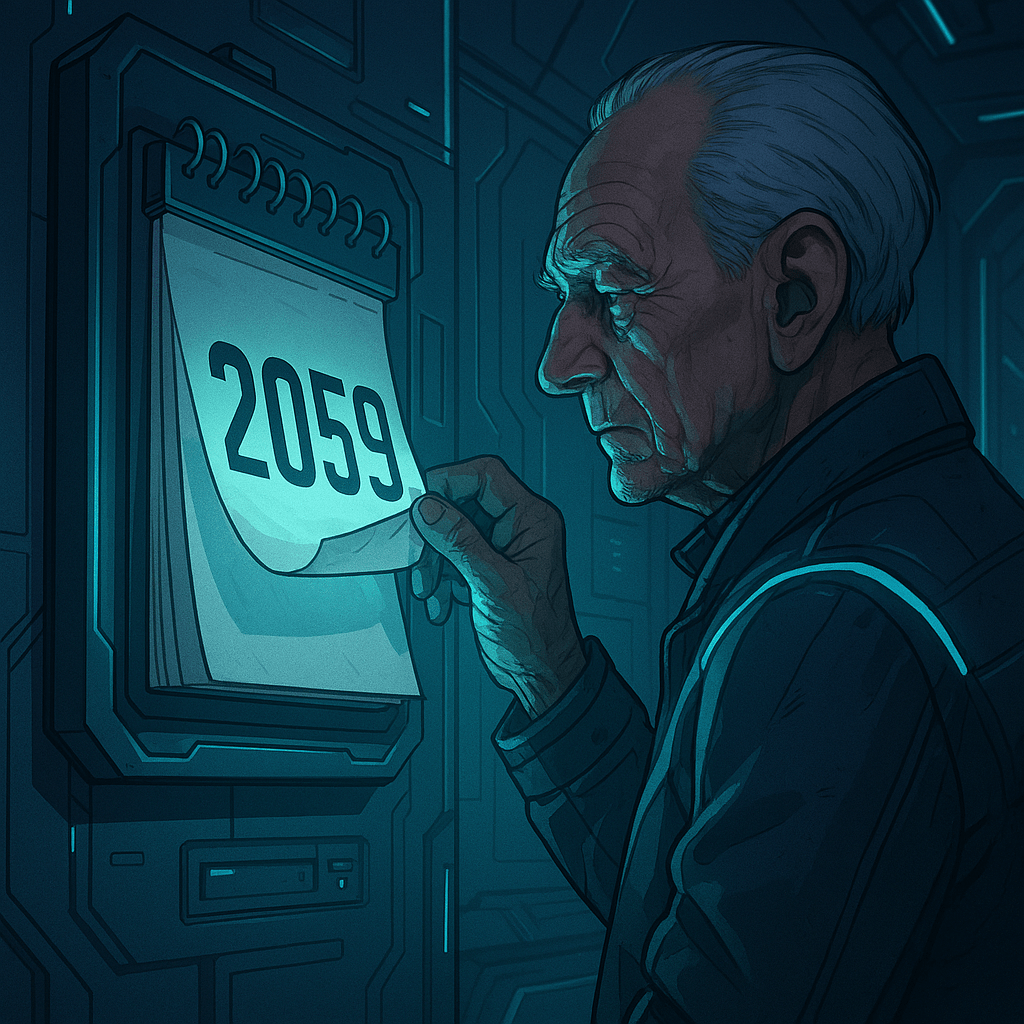

Deja un comentario