Ya había decidido dedicar mi tiempo libre enteramente a mis hijos. Aunque fue un compromiso personal conmigo mismo, no lo hice público ni lo comenté con mis hijos, pareciera como si Adrián, el segundo de mis hijos, lo intuyera. Así pues, demandaba de mi todo el tiempo que el consideraba era tiempo libre.
Era el año 1999, acababa de nacer mi tercer hijo, Mayin. Ya los viejos me habían recomendado darle toda la atención a los chicos y no al recién nacido; yo no quería cometer el mismo error dos veces, pero Adrian, aprovechaba cada minuto a su favor.
Estaba de moda una serie de anime que también a mi me gustaba. Se trataba de un chico que vivía en un pueblo ficticio llamado Paleta. Su nombre era Ash Ketchum y ya había alcanzado la edad en la que podía poseer su primer monstruo Pokémon. También salía un científico que le decían Profesor Oak, quien fue quien le entregó el único monstruo que le quedaba, un pequeño Pokémon eléctrico, muy terco y travieso de nombre Picachu. Ash tenía dos amigos, Brock y Misty, ellos acompañaban a Ash en su afán de participar en la liga Pokémon en Kanto, las islas naranja y Johto. Brock era cómo su entrenador, su modelo de persona y consejero en técnicas de ataque.
Adrian se identificó tanto con Ash, que se imagino a si mismo viviendo en el Pueblo Paleta. Le pidió a su mamá le hiciera un traje semejante al que usaba Ash en la serie animada. Y su madre le cumplió su deseo; le confeccionó su chaleco, sus guantes, su camiseta y luego yo, en un viaje, le conseguí la cachucha y la bola originales. ¡Error! Lo único que conseguimos fue alimentarle la idea de que era el auténtico Ash Ketchum. Aún así, le faltaba algo: su amigo entrenador, Brock. Y no me escapé, terminé interpretando al joven aquel todas las tardes, en nuestra propia liga Pokémon.
Yo trabajaba en ventas y tenía la libertad de ir a comer a mi casa, en familia. De hecho, primero pasaba por Raul a la escuela, llegábamos a casa y ya comíamos todos juntos. El pequeño Adrián ya está personificado y vestido de su héroe favorito. Yo siempre he comido algo lento, masticando bien los alimentos para tragarlos sin dificultad. Desde su silla, Adrián observaba mi plato impaciente.
—¡Ay papi, te falta mucho!—decía.
Era un ritual que se repetía todas las tardes de la misma manera: terminando de comer, me levantaba de la mesa y me entregaba mi chaleco verde de Brock.
—Ahora, párate los pelos, papi—indicaba. Tenía que ser y parecerme al mismísimo Brock. Nora mi esposa se salvó, que de no tener que cuidar al bebé, ella también tendría que personificar a Misty. Ya me la imaginaba con shorts y el pelo anaranjado.
Nuestra cacería de Pokemones era algo serio. Hacíamos un plan y buscábamos a los monstruos justo en su verdadero hábitat. Cerca de la casa, por la Octava avenida había un solar virgen. La maleza abundaba, parecía un pequeño bosque, el hábitat perfecto para los pequeños monstruos animados. Íbamos preparados con nuestras bolas atrapa Pokemones y nuestros back-packs para coleccionarlos.
En el momento en que divisábamos un monstruo, levantábamos nuestras bolas y gritábamos “¡Yo te elijo!”, y era seguro que al siguiente instante, ya lo habíamos atrapado. Ya teníamos a Butterfly, a Rattata, a Pidgey y a Diglett. Éramos buenos…
Cazar Pokemones era muy cansado, especialmente para mi, que pierdo un poco de energía después de comer y por aguantar el sol y el calor de la tarde. Lo único que quería era llegar a la casa y echarme un rato. Ya nos encaminábamos para regresar. El niño buscaba mi rostro como para indicarme que algo faltaba en el ritual. Yo le devolvía la mirada, así me encontraba con su carita sonriente y con aquella actitud de “se te olvido otra vez”.
—¿Me compras unas papitas?
Era irresistible. Nos encaminábamos al Súper 5, una tiendita de barrio que nos quedaba en el camino. Nos íbamos directo a las Sabritas. De mula, me encaminaba a la caja para pagar, y de nuevo, esa mirada pícara…
—¿Y la coquita?
Ya con nuestra ración K en nuestras manos, nos sentábamos en la banqueta a comer y platicar a la sombra del edificio de la tienda. Esto se convirtió en una rutina, pero no me era posible hacerlo todos los días; sin embargo, sabiendo que en ese entonces había más de doscientos Pokemones diferentes, la cacería podía ocuparnos dos años, más o menos. Era lo más divertido de mis días y lo disfrutaba mucho. Cuando terminábamos de comer nuestro “snack”, el chico se aseguraba de que no sería esa la última vez.
—Nos faltan muchos Pokemones, papi. A ver cuantos cazamos mañana.


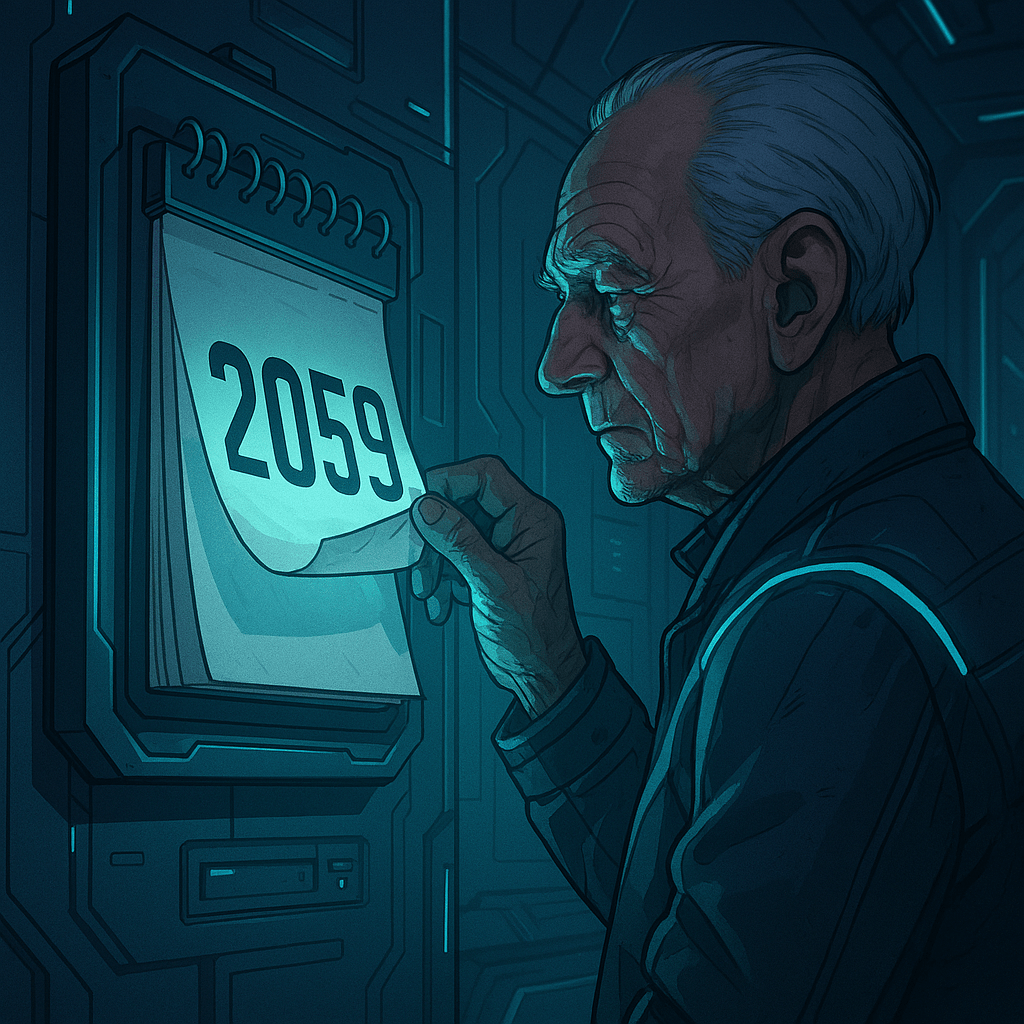

Deja un comentario