Mis hijos eran todavía niños. Fue en el 2008, durante una acostumbrada reunión en Apodaca, en casa de mi hermana Diana. Nuestro lugar preferido, por la amplitud del lugar.
La familia de Diana -incluyendo a Pedro, su pareja-, Ceci y su hijo Marco Antonio y todos los míos, compartíamos una tarde de charla familiar. Sin tema, como suelen ser nuestras mejores reuniones. Risas, sonrisas y risotadas, dependiendo de las ocurrencias y chistes que nos sorprenden en nuestra informal discusión.
Todos estábamos felices y el ambiente se tornaba ideal para prodigar nuestro cariño a nuestras parejas, lo cual se desplegaba en forma por demás natural en mi, y en mi cuñado. En ese tiempo, Cecilia estaba sola, casi recién separada (o divorciada, no sé) de Salvador, con quien estuvo compartiendo lecho por cerca de 20 años. Un día simplemente nos comunicó que estaban separados. Era un alivio para todos. Ambos se había hecho la vida imposible; tenían problemas de discriminación, y sospechábamos, de violencia. Hacia mucho tiempo que aquel matrimonio había fracasado.
En un momento inesperado, durante nuestra alegre conversación, Cecilia se levanta y con firmeza avisa, “me voy, no soporto más esta situación”. Nuestros ojos desorbitados, los niños asustados e incrédulos a la vez, “lo que están haciendo me lastima y prefiero retirarme”. No teníamos idea de lo que hablaba. “¡Vámonos Marco!”, ordenó a su hijo.
Marco, al igual que todos nosotros, no entendía lo que pasaba y mucho menos, la causa de la reacción de su madre. Mis hijos, igual de asombrados, pero acostumbrados a esas demostraciones. Así es la tía Ceci, siempre pensando que el mundo gira en torno a ella. Que lo que la gente murmura es sobre ella. Que nuestros comentarios son indirectas.
“No, Mamá, vete tú. Yo aquí me quedo”, respondió Marco.
Indignada, Cecilia salió por la puerta del patio y desapareció.
Nora preguntaba si haría yo algo. Le comenté que esa era una de las muchas ocasiones en las que reaccionaba de esa forma. Nunca sabíamos cual era el detonante. Yo prefería no enterarme. Es muy incómodo tener que estar cuidando lo que dices solo porque a la tía pueden no gustarle tus comentarios. “Que se enoje y se conforme cuando quiera”, dije.
Después de esa reunión, que ya no fue la misma ante el arranque de la tía, llevamos a Marco a su casa, solo lo dejamos allí y nos retiramos.
Pasaron las semanas, luego los meses y hasta un año sin que Cecilia me dirigiera la palabra. Ella no me buscó, ni yo a ella. Pero mira, alguien tiene siempre que ceder. Yo, la verdad, extrañaba a mi hermana.
Muy dentro de mi, el orgullo me dictaba que debía esperar a que ella, arrepentida, volviera disculpándose por su errado comportamiento. “Eso no va suceder”, —decía Nora— “mejor dale cachetada con guante blanco”.
Un buen día, mis niños solicitaron ir a visitar a sus primos. Mi intención era llevarlos, dejar que bajaran y retirarme. Los llevé. Cuando llegamos, los chicos bajaron corriendo y llamando a sus primos, gritando desde afuera por la puerta principal. La tía Ceci salió a recibirlos con gusto. Yo, observaba desde mi auto. Cecilia dirigió su mirada hacia mi, como una invitación a acercarme. Bajé, y me dirigí hacia ella. “Quiere disculparse”, pensé.
Nuestras miradas se encontraron fijándose en el otro. Nos abrazamos. Los hermanos reconciliaban sus diferencias. Yo, mantuve el abrazo esperando una disculpa, hasta que mi hermana, al fin, lo interrumpió diciendo,
“Te perdono, hermano”.
La sangre hervía dentro de mi. Estuve a punto de reclamarle su insensibilidad, pero me detuve. No tenía caso. Aquello podría separarnos de nuevo, esta vez, para siempre. Me tragué mi orgullo, apreté el abrazo y concluí con un beso.
Del otro lado
Yo no entendía por que ese día Nora y Mario andaban tan cariñosos. Yo recién había ganado mi ansiada libertad, pero aún no me acostumbraba a estar sin mi hombre. Mi vida había sido atormentada por la interminable represión, y discriminación de mi marido. Aunque yo rompí mis cadenas, era ahora más que nunca que anhelaba de alguien que me prodigara sus caricias, su atención, sus palabras. “Que empalagosos”, pensaba cada vez que Mario besaba a Nora.
Ese momento fue demasiado y exploté. “Saben muy bien lo que están haciendo, y no lo voy a tolerar”, denuncié. “Me voy”, anuncié terminantemente.
Invité a mi hijo a acompañarme, pero se rehusó. No entendí su respuesta, estaba segura que me apoyaría. Eso me lastimó mucho, pero siempre respeto mucho las decisiones de mis hijos. Me marché sola.
Pasaron los meses y mi hermano no se volvió a aparecer por mi casa. Tampoco me llamó nunca por teléfono. ¡Como anhelaba que viniera arrepentido a disculparse! Lo conozco, es muy orgulloso, no lo hará. Quizá lo perdí para siempre.
Un buen día, alguien timbró a mi puerta. Eran mis sobrinos, los hijos de mi mi hermano. ¡Me dio tanto gusto que vinieran a visitarnos! A lo lejos, aún al volante de su auto, mi hermano observaba, esperando a que sus hijos fueran recibidos dentro de mi casa. No tenía intención de bajar y saludar.
Conozco a mi hermano, es muy orgulloso, pero mira, alguien tiene que ceder. Lancé una mirada invitándolo a acercarse. Deseaba que me abrazara y me pidiera perdón.
Salió del auto, detrás de él, su esposa. Llegando a mi, sin decir palabra alguna, me atrapa en un prolongado abrazo. Mudo, casi lo escucho sollozar. Segura de que no tiene fuerza para disculparse, yo le conforté diciendo,
“Te perdono, hermano”.
Con la magia de un simple abrazo, volvíamos a ser hermanos. Nada había pasado.


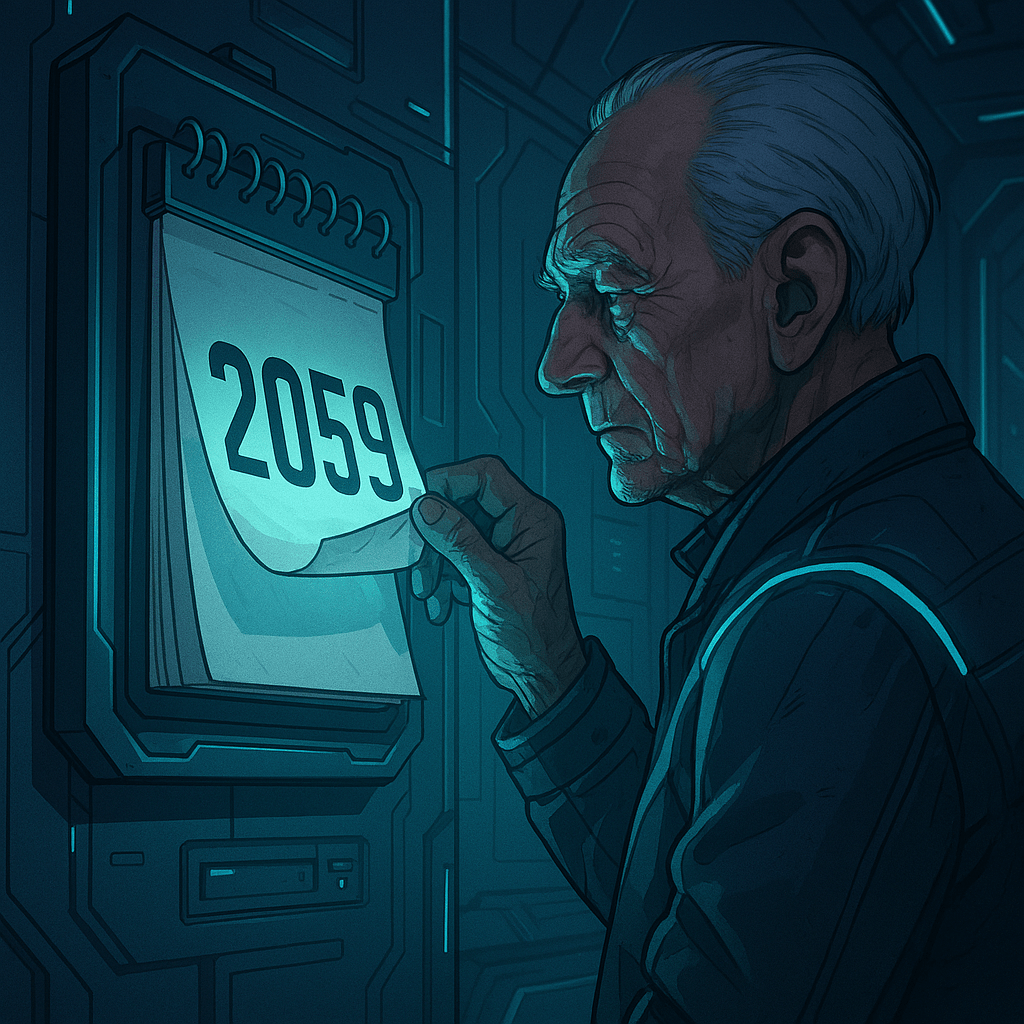

Deja un comentario