La abuela Lupe nos visitó en otra ocasión, justo antes del verano de 1967. Mamá estaba encinta de quien ahora lleva el nombre Diana Elena, la más pequeña de mis hermanas. Mi madre y mi abuela pasaba las tardes empacando todo en cajas. Necesitábamos tantas que en repetidas ocasiones se me veía en la casa García solicitando de desperdicio para suplir esa necesidad en casa. Varias veces pregunté la razón de esa tarea de guardar todo con tanto esmero pero la respuesta de ambas, aun por separado, era la misma: “Para que no se la coman los grillos” Luego, cuando mi padre retornaba en las noches, las charlas sea realizaban con tal sigilo que ni estando allí presente podía captar la comunicación que se daba entre ellos. “A dormir Mario” ordenaba mi padre cuando se cansaba de susurrar.
La casona se imponía de día por su magnitud, pero de noche, era tenebrosa. Las luces del alumbrado público apenas alcanzaban a penetrar por entre las ventanas de las recámaras, pero no alcanzaban a llegar al patio. Solo la luna nos regalaba su tenue brillo ocasionalmente, permitiéndonos jugar en el patio hasta muy entrada la noche pero, cuando la Luna estaba ausente, la penumbra engañaba a tu vista y le mostraba caprichosas imágenes que en el tétrico frenesí de una noche oscura, lograban desde correr y hasta volar; reírse o intimidarte con un gesto horrendo que erizaba la piel e invitaba a buscar compañía con urgente ánimo.
Aún siento escalofríos cada vez que recuerdo aquellas noches en las que nuestros padres salían de juerga con el “Bule” Valenzuela y su novia la “Malú”. Después de lo sucedido con la “Cuata” dos años atrás, ya no tenían confianza de dejarnos con ninguna niñera. Era yo quien se quedaba a cargo pues ya tenía mis ocho años cumplidos, y era todo un hombrecito.
En fin, estando mi abuela en casa, una noche tuvo necesidad de hacer “de las aguas” y se levantó al baño principal. Ocupada en la labor del desalojo de fluidos, escuchó unos chillidos que provenían de la tina de baño. (Luego diría ella que eran como chistidos de persona). La cortina de la regadera se movía ocasionalmente y el terror se apoderó de ella y, sin embargo, se levantó del retrete y envalentonada retiró la cortina para descubrir al intruso. Su visión fue totalmente insólita y escalofriante. Inmediatamente emitió un gemido doloroso y entrecortado, “¡Ay, ay Mario, venga pronto!”
Las luces se empezaron a encender en cada habitación que cruzaba mi padre para ir en auxilio de su mas querida suegra y detrás, poniéndose aún el camisón venía mi madre mostrando un rostro descompuesto por lo desgarrador del grito aquel. Mientras yo observaba temeroso por la puerta medio abierta de mi recámara, ya mi padre había llegado en auxilio de la no tan anciana abuela quien aún gritaba desesperada “¡El baño está infestado de ratas!
Mi padre se armó con una escoba y con cautela se acercó al lugar. En verdad eran muchas, más de las que normalmente alguien pudiera tolerar en su casa pero, no eran ratas, eran tlacuaches recién nacidos. Quizá la madre, desesperada por dar a luz en un lugar seguro, entró, brincó a la tina y quedó prendada de lo impecable del lugar.
Papá tomó a los cachorros y los depositó en un balde. Me vio asomándome y me llamó para ayudarle. El chillar nervioso de los animalitos era horrendo pero, antes de llevarlos a un sitio más propicio, era necesario asegurarse que no había más de ellos regados por ahí. “Sígueme, Socha” ordenó. Cargué con el balde caminando detrás suyo mientras él movía cuanto mueble le parecía necesario y recorrimos toda la casa en esa tarea. Revisó cautelosamente las cajas que mi abuela y mi madre habían llenado de objetos días antes pero, no encontramos nada.
En el momento que salíamos de la cocina y estando la luz del comedor aún encendida, alcancé a ver una tenue lucecita perfilándose por detrás de la estufa. “¡Papá mira!” y apunté en esa dirección. Papá volvió para mover la estufa mientras yo esperaba afuera pues no prendió la luz. “Tráeme una escoba hijo, rápido” me apuró; yo corrí con mi carga en una mano y le llevé la escoba con la otra. “Deja a las tlacuaches sobre la mesa y ven a ayudarme” ordenaba acuciosamente y yo obedecí. Me dejó a mi insertar el palo de la escoba lo mas que pudiera moviendo con fuerza esperando escuchar un chillido allá adentro pero, no sucedió. En cambio, un fuerte sonido a monedas que se golpeaban una a otra se escuchaba a ratos. Mi padre también las escuchó, luego me pidió “acerca tu ojo al hoyo y dime que ves” asustado pregunté “¿yo?”. “Pues claro, ni modo que yo” me insistió.
Temiendo que un animal asustado saliera por aquel orificio sin avisarme, me acerqué lentamente, «¡ándale muchacho!”. Al fin, acerqué tanto mi ojo que una basura me impidió ver con claridad y tuve que dejar la tarea pendiente. Mi padre puso un tapón de trapo en el hoyo y me instigó a investigar al siguiente día.
Para entonces la abuela y mi madre ya habían regresado a sus aposentos y quizá hasta dormían. Papá y yo salimos por el portón de la cochera de servicio hacia el monte detrás de nuestra casa que daba al río Fuerte y soltamos a los animalitos a su suerte. “Su madre no debe estar lejos; de hecho, creo que nos está observando” dijo mi padre. Recuerdo que eso me dio pavor y me así a sus piernas. Ambos regresamos a casa bajo el cobijo del plenilunio. Ya adentro me dijo “fuiste muy valiente, ahora vete a dormir”.
De regreso en mi cama, cavilé toda la noche sobre la forma en que habría de realizar mi hazaña al día siguiente: tenía que meterme a la casita del ratón.


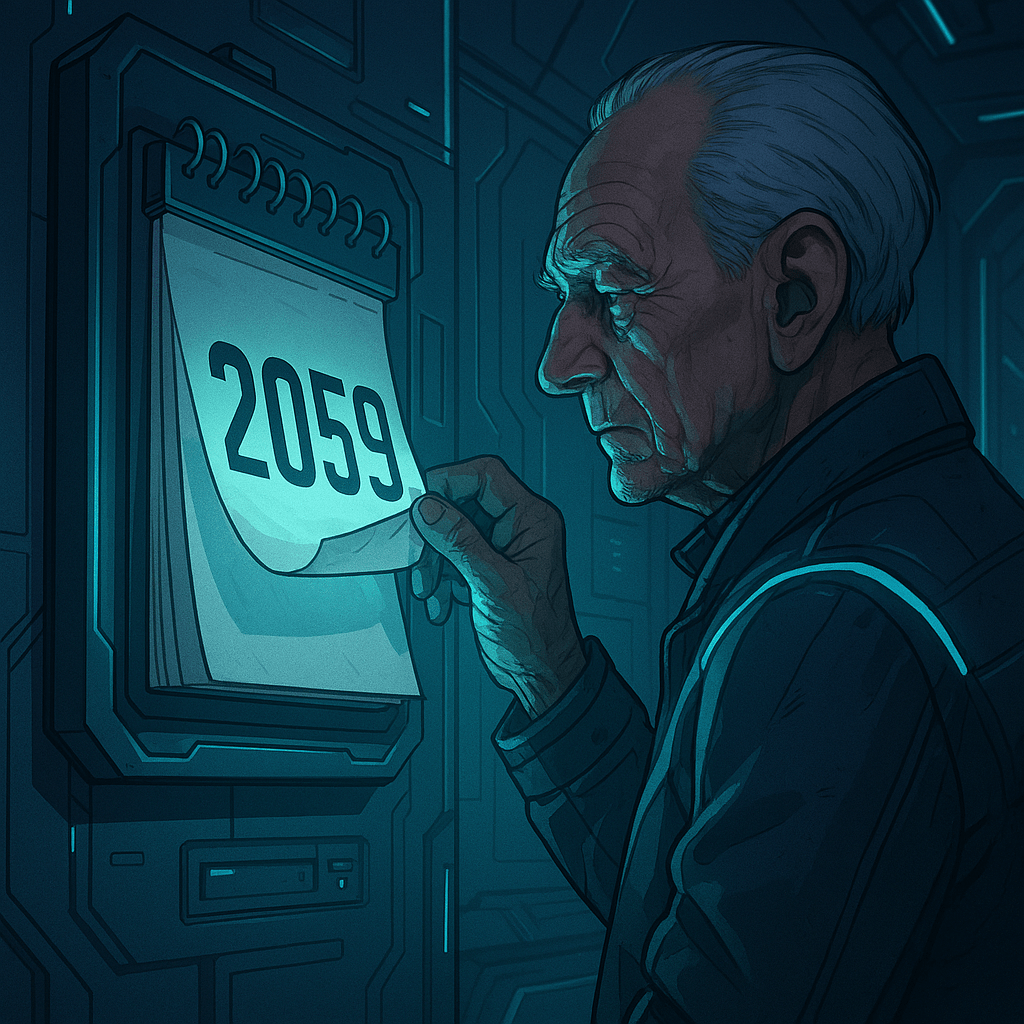

Deja un comentario