Un ardiente día de verano, los Soto llegaron de sorpresa. “¡Ya llegaron los Soto!” gritaron desde la escalera. Los Vidaña salimos de nuestras habitaciones jubilosos porque era muy divertido tenerlos en casa. El tío Tacho siempre con sus ocurrencias, nos tenía muertos de la risa y no había edades en cuestión de juegos, tanto Tachito que en ese tiempo debió tener unos dos años como Martha que tendría quizá cuatro, nos acompañaban a cualquier parte. Nuestra zona preferida era la lavandería y su jardín adjunto.
Una escalinata de 24 escalones situada al fondo del patio principal, culminaba justo en el umbral de una zona que se usaba para lavar la ropa. Tenía una enorme pila que a la postre, terminó dándonos el placer de servir de estanque para nadar. Los plebes nadamos bichis en esa pileta y pasamos ratos refrescantes jugando a ver quien durababa mas bajo el agua. Siempre ganaban Jorge y Cristina, muy dentro de mí sabía que, de alguna manera, se las ingeniaban para respirar fuera del agua. Justo al frente de esa pila, se encontraba una parte de la antigua construcción del viejo fuerte y era nada menos que un baño comunitario. Un baño de triple asiento en que las lavanderas podían continuar sus infames chismes sin interrupción mientras desalojaban sus inmundicias. Por debajo, un arroyuelo pasaba y deslizaba los residuos llevándolos en su cauce hacia el Río Fuerte, a solo unos cuantos metros de ahí. En nuestro tiempo, ni la inmundicia, ni el arroyo existía ya.
Aquel dichoso día del hallazgo, jugábamos al “escondite”. Todo se valía pero a toda costa, el que buscaba tenía que encontrarnos a todos, no importaba cuánto durara el juego. Siendo niños, teníamos todo el tiempo para divertirnos. Mi escondite favorito era la bugambilia del jardín aledaño, justo en un rincón que daba hacia la casa de un vecino cuya ventana miraba (y ellos también) hacia mi casa. Podía trepar tan alto como necesitara para evitar que me vieran y lo único que tenía que cuidar era de no mover mucho las ramas para no hacer ruido. Tachito, por ser el más pequeño, siempre acompañaba a Cristina o a Jorge. Esta vez, le tocó a Cristina.
A la voz de veinte, todos debíamos estar escondidos. Al dieciséis, algunos todavía buscaban su refugio y reían nerviosamente sabiendo que de no esconderse, serían los siguientes en turno para buscar. Era Cecilia la que buscaba en ese momento, “uno, dos tres por Jorge; uno, dos tres por Nene”. Uno a uno fueron saliendo todos pero el tiempo pasó y Cristina y Tachito no se veían por ningún lado.
Mientras tanto, en su grandioso escondite. Tachito se agazapaba lo más que podía debajo del rodete del asiento de aquel retrete y de pronto localizó algo extraño con sus manos que, en su afán de no ser descubierto, echó hacia atrás. Lo levantó en sus manos y lo mostró a Cristina.
La búsqueda que parecía ya infructuosa para Cecilia, se vio interrumpida por un grito desaforado y proveniente del retrete, “¡el tesoro, el tesoro!”
Las cortinas de nuestra vecina se abrieron discretamente, quizá por el sobresalto de un grito no muy común al de los niños que juegan escondidas o tal vez por la palabra «tesoro». Si un tesoro había, tenían que saber donde. Durante la noche podrían brincar y pepenar su parte del botín. Ellos nos apodaban “los choris” (yoris, o ricos).
Sabiendo de las habilidades de sus hijos para meterse en problemas, Mary, Tacho, Mario y Soco corrieron por el patio para indagar porque había tanto alborozo, pero los chamacos les interceptaron justo a mitad de su camino. Cristina extendió la palma de su mano y mostró aquel enorme y vigoroso blanquillo que alguna descuidada gallina había dejado olvidado en aquel rincón. Era un verdadero tesoro, algo que estaba donde menos se esperaba y que encontraron con la misma sorpresa que si fuera un antiguo doblón de oro.
Para nosotros todos, nuestra infancia también fue un verdadero tesoro. Éramos pobres unas veces, ricos otras pero, en el curso de nuestras frágiles vidas, en el curso de nuestra batalla por la enfermedades propias de la infancia, en el curso de nuestro lidiar con los estudios, siempre estaban allí un Tacho, un Mario que nos enseñaban a ser fuertes y decididos, alegres y osados y una Mary o una Soco que nos acogían amorosamente en su seno cuando la congoja nos abatía. Al final, somos lo que somos gracias a ellos: disfrutamos la vida como llega, nos reímos del bien y también del mal pero somos fuertes para resistir con garbo la adversidad y no desmayamos nunca ante ella. Orgullosamente, somos unos hijos…de nuestros padres.


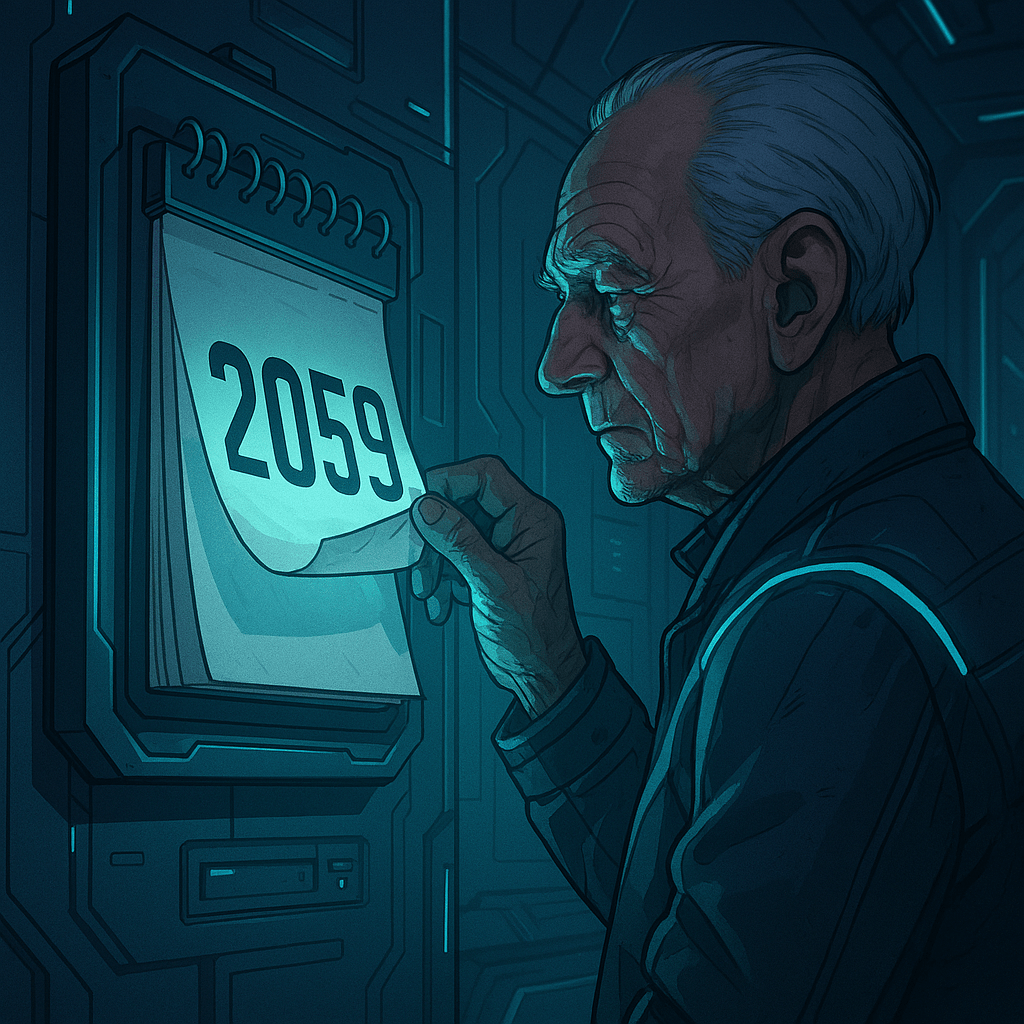

Deja un comentario