La depresión económica de 1994 nos había alcanzado. Hubo despidos, el dinero escaseó. Para 1995 algunos ya habíamos entrado en moratoria con nuestras tarjetas de crédito, colegios, hipotecas. Nuestros vecinos empezaron a marcharse para regresar a vivir con sus padres, otros buscaron mejor vida en zonas menos cosmopolitas. Mónica y Aaron dejaron la colonia para irse a vivir a Torreón; ellos vivían en el número 607 de nuestra calle. Yo, gracias a Dios, tenía la seguridad de seguir trabajando en MIS de México, estaba muy endeudado, pero me acerqué a mis acreedores y pacté una reestructuración de mi deuda. La vida continuó, difícil, pero al menos preservé el patrimonio y la tranquilidad de mi familia.
Pasado un tiempo desde que se había ido a Torreón, Lucy mi vecina recibió invitación de Mónica para visitarlos. Nos lo compartió y preguntó si podríamos ir juntos.
Para entonces solo había nacido Raúl, Adrián apenas venía en camino. Preparamos el viaje. Iríamos Lucy y su pequeña Valeria, Nora y nuestro pequeño Raúl.
Yo conocía el camino perfectamente, sin embargo, Lucy mencionó que su esposo siempre cortaba camino por la Colombia. Le hice caso para evitarme el tráfico en Santa Catarina. De nada sirvió. Tomamos el camino equivocado al salir por el libramiento y, después de una horas, arribamos a Cuatro Ciénegas.
El camino había sido largo y el clima de aquel verano era inclemente. Mi pobre Ford Topaz no aguantó. Justo al entrar a la ciudad, tronó. Me orillé y aparqué frente a una ruinosa plazuela. Abrí el cofre del autito y me puse a buscar alguna avería obvia. Todo parecía normal, aún así, el auto no arrancaba.
No pasó mucho tiempo sin que un buen samaritano se acercara a ofrecer su ayuda. De hecho eran varios samaritanos. Llegaron en un Gran Marquis negro, cuatro hombres. El jefe, alto y fornido, gafas oscuras, camisa abierta con cadenas de oro colgando de su cuello, y con un aroma a loción Siete Machos que causaban náuseas. Amable y servil como el que más.
Se acercaron al auto para hacer exactamente lo mismo que yo: buscar alguna falla visible. Era obvio que no sabían de mecánica mas que yo, pero al menos se ofrecieron a ayudar.
Una patrulla del ejército llegó y se estacionó al otro lado de la calle. Desde allá observaban lo que hacíamos. Mis samaritanos se pusieron nerviosos.
“Esta falla no la arreglas hoy, es viernes”, dijo el fulano perfumado. Me propusieron que buscara a un mecánico, y se ofrecieron a hacerme el favor: “mira, nosotros vamos para Torreón, nos llevamos a las señoras y los niños, y tu los alcanzas allá más tarde”. Empecé a sudar frío.
“No mano, agradezco tus finas intenciones, pero no podría hacerlo”, dije con temor de alterar sus ánimos.
Insistió por última vez, y al no lograr convencerme, decidió marcharse con su gente siguiéndole fingiendo no ver la patrulla militar allá al frente. Ya había más movimiento de soldados. Se despidieron de mi con tono amigable. Me abrazaron antes de irse, quizá para aparentar que nos conocíamos de años.
Con ellos lejos, buscamos refugio y comimos en el restaurante La Casona, de la calle Zaragoza frente a la plaza principal de Cuatro Ciénegas. Ahí el administrador me dió razón de dónde había un buen mecánico y la dirección de la central de autobuses, a solo tres cuadras de ahí.
Los autobuses Coahuilenses tenían salidas programadas a Torreón hasta las 6:00 PM, sin dudarlo corrí a la taquilla.
“No están numerados, se sienta el que alcanza lugar” – me dijo el despachador.
Era un camión pollero, pero yo solo quería salir de allí. Compré mis boletos. Regrese a con mi grupo. Ya me esperaban; era aún temprano y nos quedamos un rato más en el lugar. Los niños juagaban en la plaza; las mujeres estaban frescas y despreocupadas. Ellas veían el hecho como una aventura. Lucy se veía apenada, pero eso no le quitaba su habitual buen humor. Media hora antes de la salida del camión, caminamos con nuestros niños hacia la central.
Salimos al atardecer. Seguí preocupado todo el camino volteando hacia atrás por si acaso los viejos nos venían siguiendo.
Llegamos a Torreón a salvo, pero lo sucedido me tuvo nervioso por un tiempo. Al grado que, cuando fué momento de ir a recojer mi auto, mejor envié a unos de mis empleados.
Si algo hay que aprender de esta historia es: 1) Si conoces el camino, ¿por que te desvías? Si no hubiera escuchado ciegamente a Lucy, todavía en la Colombia habria podido tomar el camino correcto. 2) Nunca cedas, ni siquiera por miedo; los tipos aquellos eran tranquilos, pero aún si no, era preferible tener un altercado con ellos a dejar que se llevaran a las mujeres.


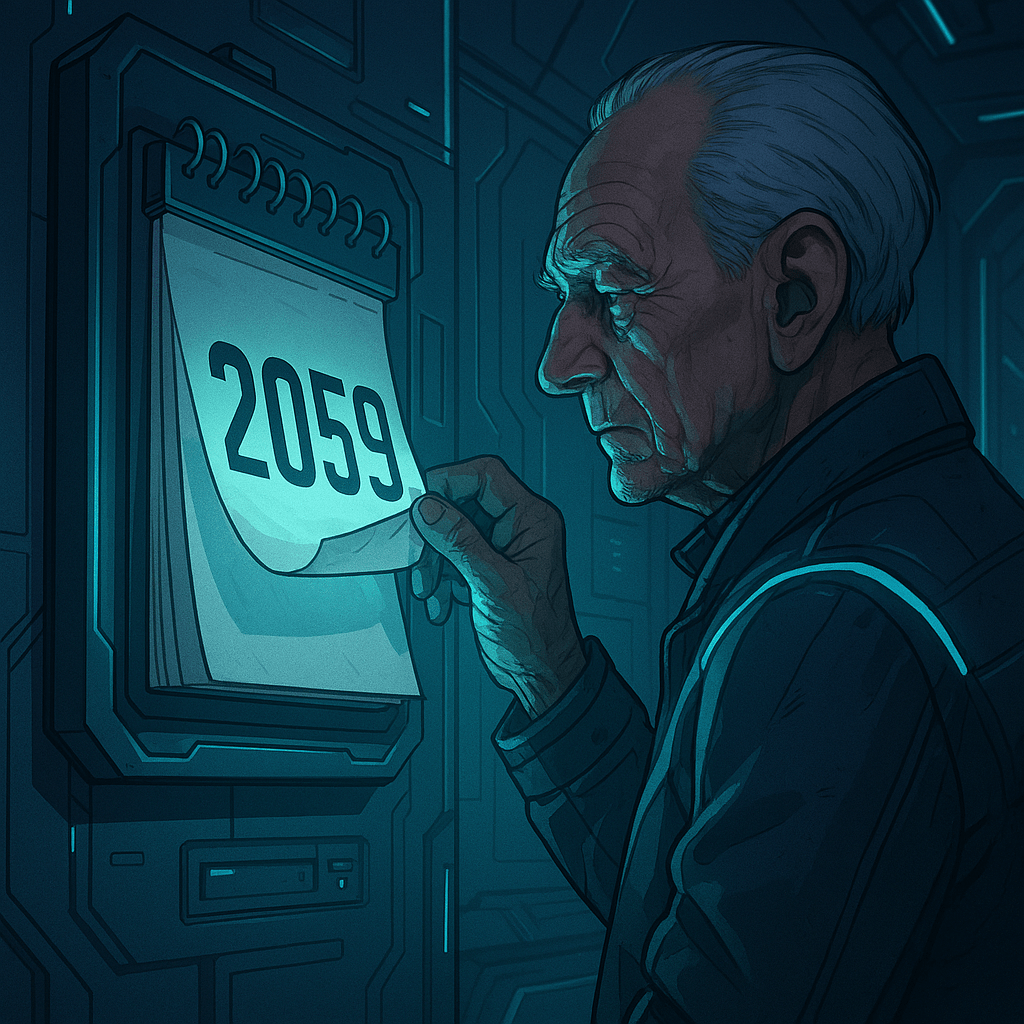

Deja un comentario