Ya muchos lo habían hecho; para nosotros, era un nuevo desafío.
Los tres amigos nos habíamos identificado por ser disciplinados y dedicados a los estudios, pero llegamos a una etapa de la vida, justo en la pubertad, en la que la energía que se acumulaba en nuestros cuerpos tenía que ser disipada con actividad, casi siempre, con aventuras que terminaban metiéndonos en problemas.
Cuando los alumnos íbamos en fila hacia nuestros salones de clases, mis compañeros y yo nos escabullimos hacia la parte trasera de la escuela donde una gran barda marcaba la colindancia con un llano inhóspito. Sin pensarlo más, buscamos algo que nos ayudará a trepar; primero los hombres, luego las mujeres porque no querían estas que les viéramos los calzones debajo de sus faldas mientras ellas trepaban.
Teníamos que actuar rápido, estábamos los seis en lo más alto de la barda y ahora teníamos que brincar hacia el otro lado, no había de donde apoyarnos y decidimos brincar desde aquella altura aunque con temor a salir lastimados. Todos salimos ilesos. Con una carcajada celebramos nuestra osadía. Pero aún no estábamos librados, la única parada del camión estaba justo frente a la puerta principal de la escuela secundaria y la ruta Satélite-Tacuba no hacia paradas no-oficiales. Si queríamos tomar el camión, teníamos que estar en la parada. Portando el uniforme, era muy probable que el prefecto nos divisara desde su oficina y saliera corriendo a cogernos de las orejas para meternos de nuevo. Ya venía un camión y estábamos a veinte metros de la parada. Una anciana le señaló la parada y se detuvo; mis amigos y yo corrimos lo más rápido que pudimos. La anciana empezó a subir con la lentitud que sus cansados músculos le permitían. Nosotros detrás de ella. A lo lejos se escuchó un silbato. Nos habían pillado.
Don Walterio, el prefecto, ya abría el portón y la anciana, aunque ya había trepado al camión, apenas contaba sus monedas para pagar.
Una risa nerviosa nos agobió. Sabíamos lo que pasaría si nos reconocía el prefecto. La anciana terminó de pagar, recibió su boleto y al fin pudimos subir. Creo que lo hicimos todos a un tiempo. El camión avanzó y Don Walterio se quedó aguzando la vista para tratar de identificarnos. Ya íbamos lejos y aún reíamos. Por el retrovisor, el chofer también festejaba, como si recordara que en sus tiempos, también se había ido de pinta alguna vez. La viejita se pasó negando con su cabeza casi todo el camino, desaprobando nuestra actitud y el escándalo que hacíamos con nuestras risotadas.
Lucio, detrás de sus lentes de fondo de botella, avisto la terminal y nos animó a salir por la puerta trasera. “Tomaremos el metro” -indicó.
El viaje de Tacuba hasta el metro Chapultepec fue rápido. Salimos entusiasmados corriendo de la mano de nuestras chicas. Alejandro con Leticia, Lucio con Elizabeth, yo con Bertha.
Subimos al castillo y paseamos por todo el museo admirados con las lujosas carrozas, los intrincados vestidos de la emperatriz y las hermosas armas de guerra. Cuando salimos a la plaza de armas observamos las estatuas de los niños héroes y corrimos hacia el muro desde donde, supuestamente, Juan Escutia se había lanzado al vacío. Alejandro payaseaba imaginando como había sido. Seguíamos riendo.
Corrimos cuesta abajo hacia el lago. Había poca gente y era todo para nosotros. Las chicas propusieron que rentáramos un bote de remos para pasear en el. Antes, pasamos a comprar palomitas y otros bocadillos. Habríamos querido un bote por pareja, pero no llevábamos suficiente lana para ello. Subimos los seis en un solo bote y nos turnamos a los remos.
Era muy divertido, experimentábamos un extraño extasis en esa libertad y abrazábamos a nuestras parejas con más anhelo que nunca. Estoy seguro que mis compañeros sentían un extraño calor en sus entrañas, al igual que yo. Enamorado, observaba las pecas del rostro de Bertha y me sentía ansioso, quería besarlas una a una. No me habrían completado las horas.
Lucio y Bety a nuestras espaldas habían estado callados un tiempo; volteamos, y ambos estaban pegados de sus labios en un idílico y prolongado beso. Bertha me ofreció una mirada sugestiva y pronto estábamos imitándolos. Alejando y Leticia nos interrumpieron lanzando palomitas a nuestras bocas esperando que termináramos con aquel intercambio de fluidos. Luego, levantándose abierto de piernas sobre ambos lados de la borda, Alejandro se balanceaba alternadamente de un lado a otro provocando una marejada peligrosa. Las chicas le pedían a gritos que parara, pero a él, eso se le hacía divertido. A nosotros también. El vaivén terminó volcando el bote y caímos todos al agua. Intentamos voltear el bote, sin lograrlo. Cerca de ahí había un islote, nadamos hacia allá esperando que alguien nos rescatara pronto. El bote se hundió, y nadie vino. Estábamos empapados y el sol de aquella primavera era débil aún. Las chica empezaron a quitarse sus faldas escolares, nosotros los pantalones y camisolas para exprimirlas lo más posible. Las tendimos sobre las tibias rocas del islote. No temíamos que alguien nos viera, un gran ahuehuete se levantaba de un lado y los juncos crecidos tapaban el otro. Lucio se desprendía de su ropa interior y la exprimía quedando totalmente desnudo. Alejandro y yo le seguimos. Las chicas hacían lo mismo del otro lado de las rocas. Habiendo terminado de exprimir, nos dispusimos a vestirnos de nuevo. Alejandro y yo estábamos en trusa aún, cuando las chicas se acercaron a nosotros. No dijimos nada, ellas tampoco; nos pareció que ellas estarían acostumbradas a ver a sus hermanos semidesnudos. Nos abrazamos apasionados, nos recostamos sobre la dura roca y apretábamos nuestros cuerpos como queriendo unirnos en una sola carne. La rigidez en mi entrepierna era extrañamente sensible. Bertha bajó su mano y tocó suavemente deteniéndose un poco para palpar; yo me sentí a punto de explotar, y lo hubiera hecho, sino que de pronto escuchamos un grito, “¡Eh impúdicos, llamaré a la policia si no se visten!”. Un gran temor nos embargó, -de pinta y en la carcel, eso sería demasiado para nuestros padres- pero el lanchero empezó a reír a carcajadas diciendo, “¿No, culeros?”. Reímos todos.
Subíamos a su bote y nos dejó en el puerto. “Corran, váyanse antes de que mi jefe les quiera cobrar el bote hundido” -advirtió. Y si corrimos. Lucio reía más y preguntamos por qué, “dejé mis calzones allá”. Reventamos en carcajadas nuevamente y seguimos corriendo hasta la parada del metro.
Estaba oscureciendo, sabíamos que estaríamos llegando a nuestras respectivas casas a eso de las nueve de la noche. Más tarde de lo que era normal en un día escolar. Las chicas estaban más nerviosas que nosotros, querían que las acompañáramos a sus casas y las entregáramos en la puerta con alguna excusa para que sus padres no las castigaran. Así lo hicimos, cada uno con su chica, cada uno con una historia diferente. Todo salimos bien librados.
Los hombres, no teníamos ese problema; bueno, al menos yo no tendría que explicar mi retraso a mis padres.
A pesar de las complicaciones que tuvimos la siguiente semana – Walterio si nos identificó- ese día en el lago fue inolvidable. Actuamos en absoluta libertad y despertamos a nuevas y deliciosas sensaciones. Lo más hermoso fué que supimos dejarnos llevar sin faltarle al respeto a nuestra chicas. Siempre guardamos ese hermoso recuerdo en nuestros corazones.


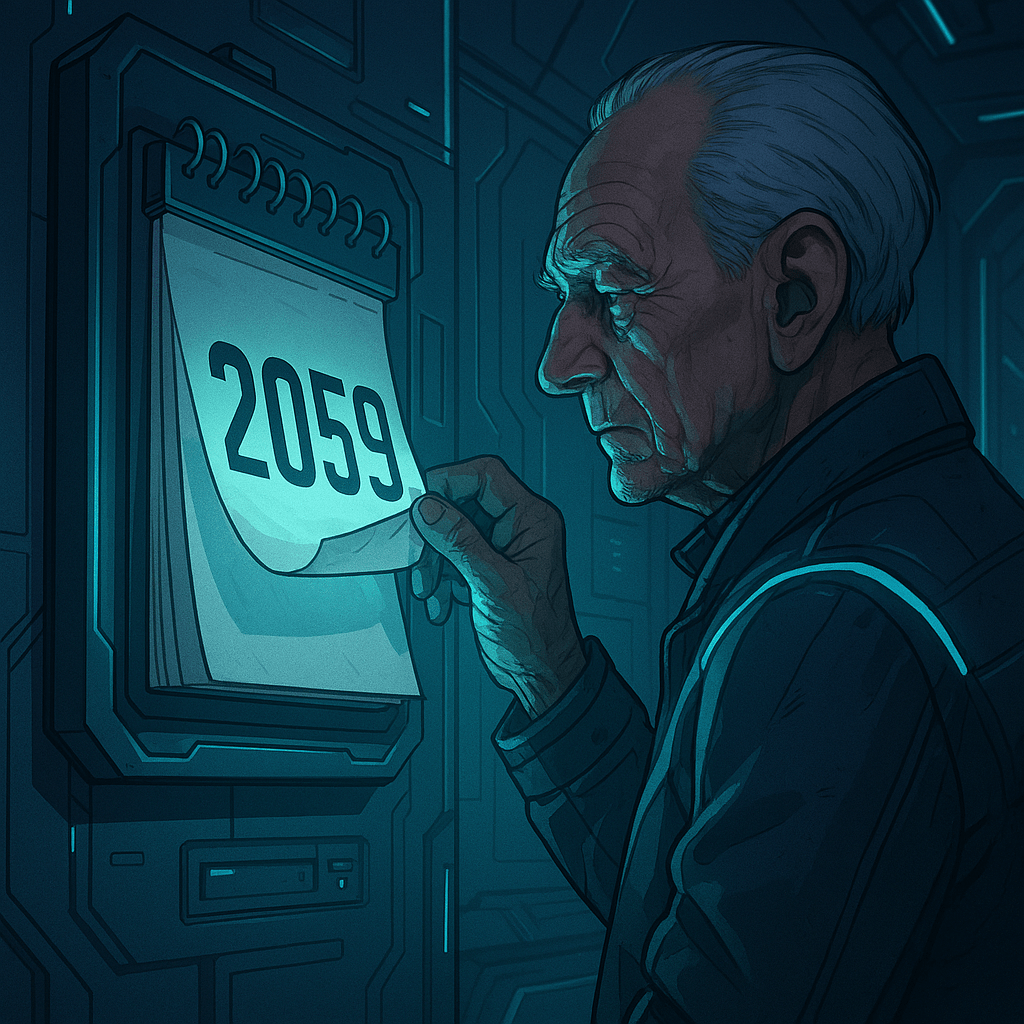

Deja un comentario