Llegar a El fuerte, en Sinaloa, no mejoró mucho respecto a el intenso calor al que parecíamos ya estar acostumbrándonos desde que vivimos en Los Mochis. El invierno anterior no fué nada parecido a los que pasábamos en Durango, fresco, con olor a pino y que te obligaba a usar alguna prenda adicional. No, en El fuerte, las estaciones del año eran de más calor, o menos calor.
Ya era primavera, la primera que gozaríamos en esa nuestra nueva casa, más grande, ventilada y hasta con un gran huerto en el patio. Los patios de los demás vecinos, eran semejantes.
Nuestro huerto tenía tres grandes árboles frutales: uno de mandarina (citrus tangerina), uno de naranja Kumquat enana (citrus margarita); había otros dos al final del patio, un pomelero (citrus paradise) y un árbol de menor altura que daban abundantes guayabas (Psidium guajaba). Los árboles frutales al centro, estaban flanqueados en un lado por higueras (ficus carica) y vides (coccoloba uvifera) que no crecía mas allá de los dos metros y producía riquísimas uvas verdes,
Todos los vecincos tenían huertos con semejantes frutos, mas de unos que de otros: morus nigra, morus rubra (moras), musa paradisiaca (plátano), pouteria sapota (mamey) y otras clases de frutas exóticas y árboles de gran tamaño.
Si, era un paraíso, en tierra tropical, a menos de 120 kilometros del golfo Californiano.
La Navidad anterior, Santa me había traído un ajuar de guerrero indio. ¿A quien se le ocurre pedir tal cosa? Bueno, yo estaba influenciad por los comics de la época: Roy Rogers, y Buffalo Bill; los superhéroes de la justicia apenas me empezaban a llamar la atención. Los indios y vaqueros eran mi obsesión; yo quería ser indio, un valiente indio Mayo.
El armamento de un indio es sencillo; un arco y sus flechas, un cuchillo, y ya.
Me pasaba horas jugando a matar vaqueros o indios enemigos, lanzando mis jaras a los árboles (era donde el enemigo se escondía).
Un buen día, un grupo de indios purépechas se aparecieron por el sureste, eran buenos trepadores y atacaban lanzando frutas desde los árboles. Corrí por mis armas y me dispuse a acabar con ellos. A los árboles de mi huerto no entraban porque estos tenían espinas: pero mi vecino tenía en su patio una enorme jacaranda mimosifolia, desde donde me atacaban con sus mortales dardos y flechas. Uno a uno, los invasores caían atravesados por mis ponderosas flechas, otros eran subyugados a mi resguardo hasta que solo quedó uno en pie de batalla. Se escondía en la frondosa copa de la jacaranda pero yo, veia sus movimentos. Se escondio varias veces, las mismas que lo encontré. Al fin, en uno de sus descuidos, lancé mi mortal saeta que certera se clavó en el pecho de mi agresor. Pero este no cae, se queda atorado en las ramas. A lo lejos, se escuchan los gritos de guerra de más indios que se acercan al rescate de sus companeros. Ya no tengo armas, debo recuperar las que usé.
Decidido por rehacer mi arsenal, subí al arbol para desensartar el veneblo del pecho de mi agresor. ¡Estaba tan alto! Cada vez que me acercaba a la copa, las ramas se hacían mas delgadas y débiles. Estaba a punto de recuperar mi flecha cuando la rama que me soportaba cediá a mi peso y se quebró.
«Mas en voluble giro..» me precpité al vacío quebrando con mi entrepierna las ramas que se cruzaban en mi libre caída. Caí de nalgas, sentado.
El dolor de la caída era intenso. No lloré, estaba en propiedad privada y temía más al castigo de mi madre que a la posibilidad de haberme quebrado algún hueso. Pero si me palpé, rogando que mis huevitos no se hubieran quebrado. Ahí estaban aún.
Me dejé car sobre mi espalda y esperé a que el dolor cediera. Pasó mucho tiempo, y aun así, nadie se apareció en el patio durante ese lapso.
Después de un gran rato, intenté incorporarme, sólo pude hacerlo rodando por uno de mis lados. Me puse de rodillas y pude al fin levantarme. A paso lento, caminé a mi casa saliendo por el zagüán de la casa del vecino.
Mi madre, quien me había visto salir al patio de nuestra casa a jugar, se preguntaba por qué tocaba a la puerta principal desde la calle. Me dejó pasar y observó que mis movientos eran lentos, nada preguntó, y nada dije yo.
Amaneció otro día; inicié mis juegos como si mi accidente del día anterior no hubiera sucedido. Ya nada me dolía.
El nuevo invierno llegó y trajo consigo dolores ocasionales en mi cintura. En casa, me fregaban la espalda baja con eucalipto y alcohol.
«No andes descalzo muchacho, por eso te duelen los huesos». sugeria mi madre.


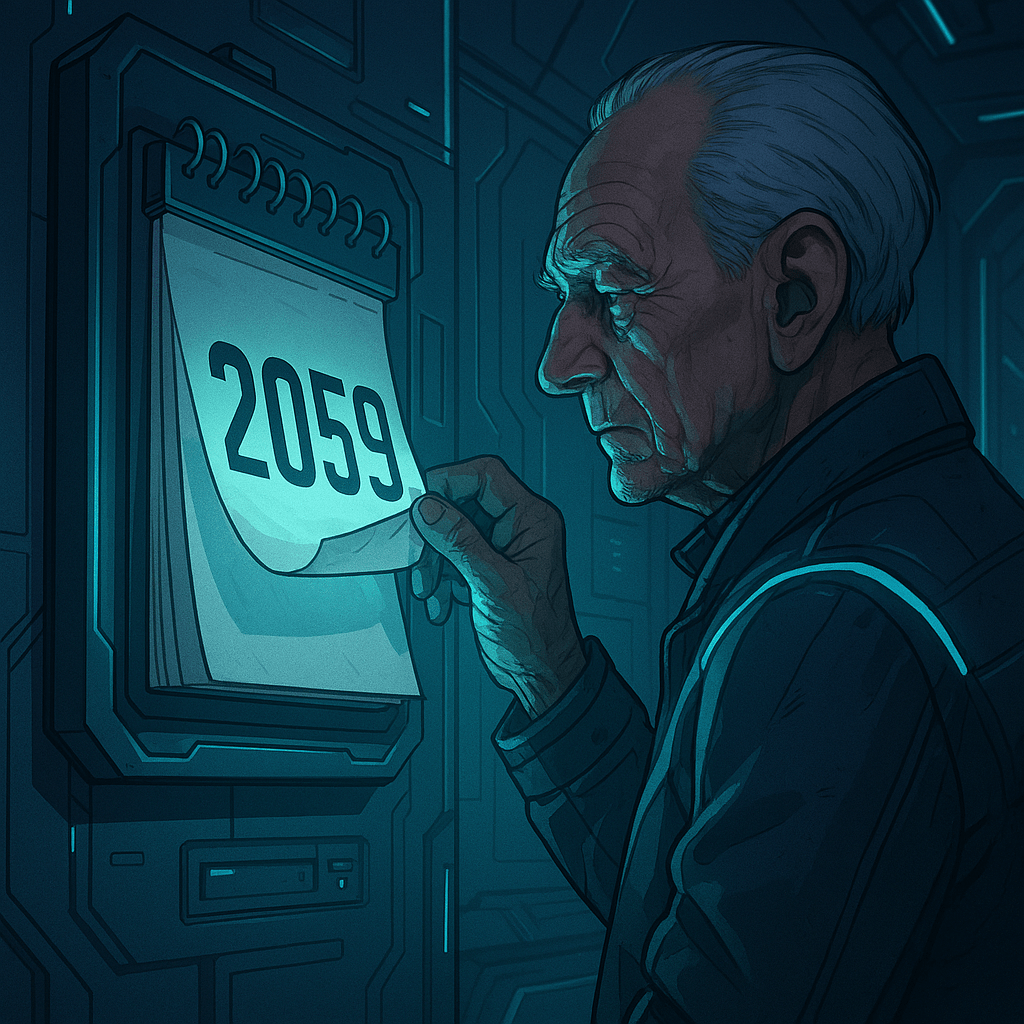

Deja un comentario