El sábado 25 de febrero de 2017, pasamos una velada muy agradable en casa de mi hermana menor en Apodaca, Nuevo León.
Era una de esas reuniones que se arreglan hasta el último momento. El equipo local de Tigres se enfrentaba contra Monarcas en un partido más de la Liga MX de soccer. El hijo de Diana, Diego, -como ya trabaja- habia contratado el cable por Sky y, por lo tanto, la visita era obligada.
Como a Tigres se la pusieron «de papita» en ese partido, los adultos nos pusimos a platicar. Que si se cierra Lagrange, que si me corren del trabajo a mi, que si esto que si el otro.
Al final de nuestra velada, ya casi a punto de despedirnos, mi esposa me recuerda que días anteriores había yo he estado buscando unas fotografías y, pensando que quizá Diana las tendría, me recordó revisar el archivo para buscarlas. Las fotos no estaban. Buscaba al menos una fotografía de mis compañeros de primaria en El Fuerte, Sinaloa.
Lo que si encontré fueron mis boletas de calificaciones: la de maestra Yolanda de segundo grado, la del maestro Toni del tercer grado y la que me llamó más la atención y me trajo horribles recuerdos, fue la de la maestra Margarita, mi maestra de primer grado.
Mi esposa observo mis calificaciones, y me dirigió una mirada, la típica mirada acusadora para aquel que exige a sus hijos excelentes calificaciones cuando él no las tuvo. Fue ahí cuando tuve que empezar mi relato para explicar las causas.
Mi maestra parecía ser el tipo de mujer subyugada por un marido autoritario, incansable, trabajadora pero no recompensada y con la gran responsabilidad de educar a su hijo así como a sus estudiantes. Tenía una gran pasión y compromiso con los nuevos sistemas educativos iniciados años atrás por el presidente Ruiz Cortines, y en esas fechas apoyaba los esfuerzos en materia de educación iniciados por el presidente López Mateos. Era pues ella, tan apasionada como estricta. Sus alumnos tenían que ser disciplinados, ordenados, atentos, cumplidos, bueno ciudadanos, etc. Y pobre de aquel que quisiera salirse de los lineamientos disciplinarios que ya implementó en clase. Cuatro chicos en particular, de los 30 y tantos que tenía en su grupo, fueron siempre sus clientes predilectos para el castigo cruel y ejemplar: Quintero, Trejo, Covarrubias y Vidaña.
Éramos chicos inquietos pero buenos niños. Queríamos portarnos bien, pero no nos salía. Siempre tuvimos la intención de entregar nuestras tareas pero nos daba flojera hacerlas. Pero lo que más le molestaba a mi maestra, era que no nos bañáramos todos los días.
Su castigo preferido, era pasar a los chicos al frente de la clase, pedirles que pusiera en la palma de su mano hacia el frente y golpearlos con una regla de un metro. En otras ocasiones, nos tenía formados en fila y desaparecía detrás de nosotros; sabíamos que en cualquier momento, la misma ingrata regla dejaría su huella en nuestras pantorrillas. Con ella aprendimos a no llorar porque si lo hacíamos el castigo era doble.
Con el temor y el deseo de ya no recibir esas palizas, empecé a poner mayor esmero en mis tareas, ahora me bañaba todos los días y estaba siempre atento a la clase. Pero eso no era suficiente para ella; las palizas continuaron, aún sin razón.
Mi entusiasmo por ir al escuela era cada vez menos. Y esto, se reflejaba en mis calificaciones
En ese tiempo, el sistema educativo nos requería mayor tiempo en las aulas, pero permitía a los chicos regresar a su casa para comer y hacer tarea. Un buen día, estando en mi casa haciendo la tarea tendido sobre el piso, llegó mi padre. Con sorpresa, observó las marcas de los reglazos en mis pantorrillas. Tuvo que preguntar dos veces antes de que yo le dijera cuál era la razón de esas marcas; al final confesé: «la maestra me pega».
A mi padre se le salían los ojos del coraje; llamó a mi madre para preguntarle si ella había notado esas marcas anteriormente. Mi madre dijo » sí, ya lo habia notado; así se ha de portar en la escuela».
-¡Pero mira estas marcas, son cicatrices! Son señal de una gran saña y coraje -increpó mi padre-. Esto requiere acción inmediata.
Al terminar de comer, se aseguró de que yo había terminado mi tarea y me acompañó a la escuela. Camino conmigo hasta el salón de clase y pidió hablar con la maestra a solas. Ambos salieron al corredor.
Afuera se escuchaba una acalorada discusión, todos los niños estamos asombrados y alguno se asomaban por la ventana subiéndose el pupitre para ver y escuchar mejor. Otros maestros se acercaron para ver qué era lo que pasaba, y al final, mi padre entró con la maestra y se pusieron al frente de la clase.
Mi padre volteaba a ver a la maestra como esperando que iniciara su discurso. Y así lo hizo.
-Niños -nos dijo-, como su maestra, soy responsable de su educación y también de su disciplina, razón por la cual en ocasiones les reprendo y los castigo; pero si hubo un momento en el que exageré, les pido una gran disculpa porque no fue mi intención lastimarlos.
Ésa fue la última vez que la maestra nos golpearía; y también la última vez que Quintero y Covarrubias serían mis amigos. Nunca supe por qué, pero seguramente, al contar el suceso en sus hogares, sus padres le recomendaron no volver a juntarse conmigo. Ahora los maestros, los papás de los niños, y algunos de mis amigos le temían a mi padre.
Ese primer semestre fue muy pesado, y la boleta de calificaciones lo evidenció; así como también demostró que la siguiente mitad de aquel año fatídico mi aprovechamiento mejoró superlativamente.


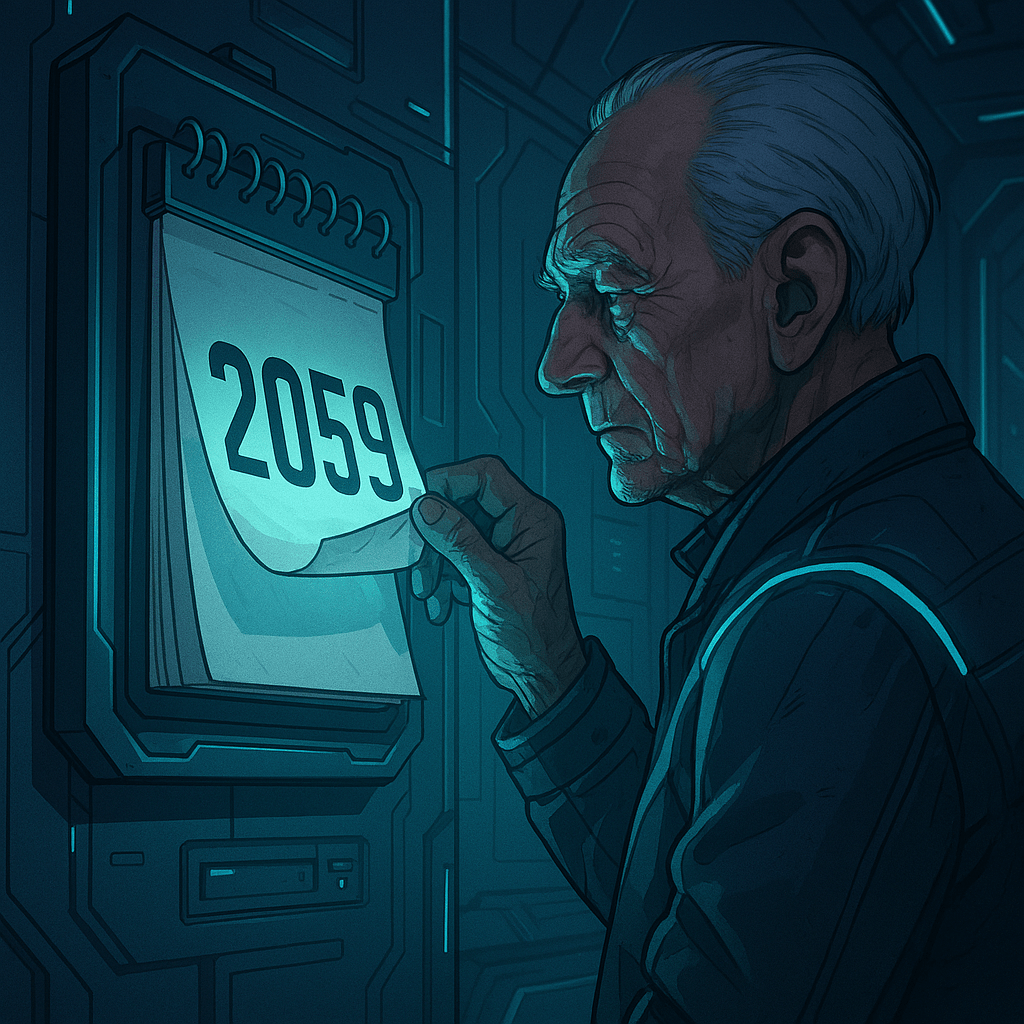

Deja un comentario