Ya tenía yo los seis años cumplidos; algunos de mis amigos ya se preparaban para entrar al primer grado de primaria. Mi amigo Óscar preguntaba insistentemente cuando mis padres me inscribirían.
En el pueblo sólo había dos escuelas de educación primaria: la de los ricos y la de los pobres. Por supuesto, yo iría a la segunda; la escuela para pobres era la Prof. José Renteria, una escuela realmente grande con espacios muy amplios, jardines y canchas para jugar fútbol básquetbol y volibol, incluso tenía un pequeño diamante para béisbol.
La escuela realmente no me atraía, y ante la insistencia de mis amiguitos, mi madre concluyó que era hora de registrarme como alumno en esa escuela. Yo le rogué por un año más de gracia y accedió.
Al cumplir los siete años, ya no hubo alternativas y así fue como entre a mi primer grado de primaria.
Recuerdo que el primer día caminábamos por la calle y por todos lados veía a las madres llevando a sus pequeñines todos bien vestidos al primer día de clases. También recuerdo que el corazón me palpitaba fuertemente, pero no era de emoción.
A llegar al portón de la escuela, mi mamá me animaba diciendo «ándele, vaya con su maestra». Esta vez no tenía alternativa, de un lado estaba en mi madre y del otro la maestra. Tuve que entrar como aquel perro que escondía la cola entre las patas, con un poco de miedo; aunque sabía que dentro de aquel edificio aprendería nuevas cosas, todo lo que esperaba adentro era desconocido para mí.
Conforme iban entrando nuevos niños la maestra nos reunía como quien reúne un rebaño, luego nos llevó a todos al salón de clases. La maestra era una mujer de mediana edad pero su semblante reflejaba cierta amargura; era madre de familia y uno de sus hijos estudiaba en la misma escuela. Inició con una bienvenida agradable y nos dio una idea de lo que aprenderíamos en ese año con ella. Todos estábamos muy atentos, era evidente que el miedo que yo sentía era colectivo. Se nos había enseñado que el maestro era una autoridad semejante o incluso igual que un padre o una madre, Y con los mismos derechos y autoridad tanto para educar como para castigar.
Después del güirigüiri, nos puso unos ejercicios básicos de caligrafía: círculos, rayones inclinados, ondas, etc.
Cuando llegó la hora del recreo, todos los niños que se conocían salieron corriendo a jugar. Nadie, ni siquiera uno, tuvo la cortesía de invitarme a jugar. Me quedé parado a un lado de la puerta de entrada del salón observando a los demás niños. Del otro lado de la puerta, otro niño hacia lo mismo que yo.
Ocasionalmente, volteaba yo de reojo para observarlo. El pobre no había nacido con buenos atributos físicos, es decir, era un niño feo. Su cara redonda y rojiza se afeaba más con aquellos enormes granos verdes que salían de sus cachetes y de su bolada nariz. Era notoria su timidez extrema; cada vez que yo volteaba, le parecía que lo iba a golpear. Levantaba sus brazos como protegiendo su cara y se volteaba para evitar un posible golpe. Sin embargo, él fue quien tomó la iniciativa para entablar comunicación conmigo, «hey niño, ¿quieres ser mi amigo? » Yo fingí no escuchar, porque no quería que mi primer amigo en la primaria fuera un niño feo. «Niño…» Insistía
Regresé mi mirada hacia los niños que estaban en el patio sólo para darme cuenta que un bravucón se acercaba hacia mí. «Pinchi yori, esta es nuestra escuela , ¿Porque no te largas? »
Se refería a que la escuela era para niños pobres y, cualquiera que tuviera cara o ropas de rico no debía estudiar allí. Sin embargo, me retó a ganarle a las carreras, pues sólo así el me permitiría estudiar allí. Y me advirtió, «pero si no ganas además de que te daré una paliza tendrás que irte de este escuela»
Su discurso me pareció una insolencia, pero tuve que acceder a su reto cuando escuché a los demás chicos apoyando a su líder.
El niño feo quizo entrar en mi defensa pero lo callaron con un golpe en la cabeza. No tuve alternativa, tuve que empezar a correr. Para mi fortuna, yo corría más rápido que mi retador y nunca me alcanzo. A partir de ese momento, no era yo el nuevo líder, Pero una vez que fui aceptado por el bravucón, ya nadie me haría daño.»Este Yori es de mi banda», advirtio.
Al regresar al salón de clase me sentí comprometido y casi obligado a darle las gracias al niño feo por su intercesión. Le ofrecí mi mano, pero el emocionado me abrazo. Sus mocos y su sudor impregnaron mi ropa, pero me aguante. Con el paso del tiempo, Trejo, el niño feo se convirtió en mi mejor amigo.
Por otro lado, el bravucón también se convirtió en mi amigo y más tarde fue quien me defendía de otros bravucones.


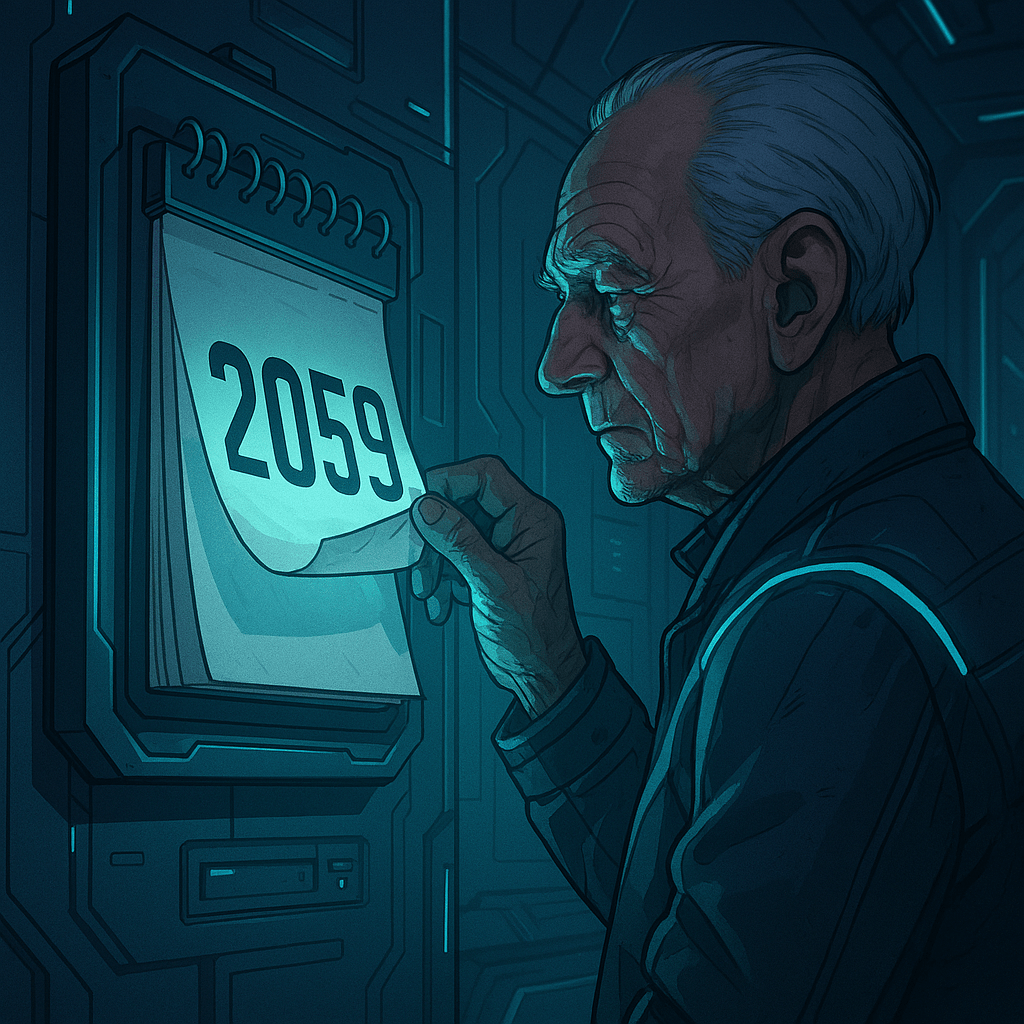

Deja un comentario